
Lectura fácil
En un rincón de Bangladés, en el distrito de Cox's Bazar, se levanta una inmensa y frágil ciudad de bambú y lona que ostenta un triste récord: es el mayor asentamiento de refugiados del mundo. En un área de apenas 26 kilómetros cuadrados, sobreviven más de 1,1 millones de personas, la inmensa mayoría pertenecientes a la minoría musulmana rohinyá, que huyeron de la brutal persecución y limpieza étnica en la vecina Birmania (Myanmar). Años después de su éxodo masivo en 2017, su crisis, lejos de solucionarse, se ha agravado hasta alcanzar un punto crítico.
La comunidad internacional parece haber desviado la mirada hacia otros conflictos, pero la situación en Cox's Bazar es una bomba de relojería humanitaria. El hacinamiento extremo, la drástica reducción de la financiación internacional y la amenaza constante de desastres naturales están llevando a sus habitantes a un límite insostenible, convirtiendo la supervivencia en una lucha diaria.
Una ciudad nacida de la violencia
Para entender la magnitud del drama, hay que recordar su origen. Los rohinyá son una minoría étnica y religiosa que ha sufrido décadas de persecución sistemática en Birmania, donde se les niega la ciudadanía y se les considera inmigrantes ilegales. En agosto de 2017, una brutal campaña de violencia por parte del ejército birmano, calificada por la ONU como un "ejemplo de limpieza étnica de manual", provocó la huida desesperada de más de 700.000 refugiados hacia Bangladés en cuestión de semanas.
Se unieron a los que ya habían huido en oleadas anteriores, conformando el gigantesco y superpoblado campamento de Kutupalong-Balukhali. Lo que iba a ser un refugio temporal se ha convertido en una cárcel al aire libre, sin un horizonte de retorno seguro y sin la posibilidad de integrarse en la sociedad bangladesí.
La asfixia del hacinamiento y la falta de recursos
La principal característica del asentamiento es una densidad de población asfixiante. Más de 40.000 refugiados se hacinan por kilómetro cuadrado, viviendo en frágiles refugios de bambú y plástico construidos ladera abajo en un terreno propenso a los deslizamientos de tierra. No hay espacio para la privacidad, la higiene es precaria y las enfermedades infecciosas se propagan con una facilidad aterradora.
A esta situación se suma una crisis de financiación sin precedentes. Las agencias humanitarias, como el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), han lanzado repetidas llamadas de auxilio. Los fondos internacionales, desviados a otras crisis globales como la de Ucrania o Sudán, se han reducido drásticamente. Esto ha tenido consecuencias directas y devastadoras: el Programa Mundial de Alimentos se ha visto obligado a recortar las raciones de comida varias veces, situando a la población al borde de la desnutrición.
La falta de fondos también impacta en todos los demás servicios básicos: hay menos acceso a la atención médica, menos programas de apoyo psicológico para una población profundamente traumatizada y, de forma crucial, menos oportunidades educativas para los más de 500.000 niños y jóvenes refugiados del campamento, una generación perdida que crece sin un futuro tangible.
Amenazas naturales y desesperanza: una tormenta perfecta
La ubicación geográfica del campamento agrava aún más la crisis. Construido sobre colinas deforestadas, es extremadamente vulnerable a los monzones y ciclones que azotan la región cada año. Las lluvias torrenciales provocan inundaciones y corrimientos de tierra que destruyen miles de refugios, mientras que en la estación seca, el material de las chozas y la densidad del campamento lo convierten en un polvorín, con incendios masivos que arrasan sectores enteros en cuestión de horas.
En este contexto de precariedad extrema, la desesperanza se ha apoderado de la población. Sin la posibilidad de trabajar legalmente y sin perspectivas de futuro, muchos jóvenes se convierten en presas fáciles de las redes de delincuencia, el tráfico de drogas o la trata de personas, que operan dentro del propio campamento.
La crisis de los refugiados rohinyá es una de las mayores manchas en la conciencia de la comunidad internacional. Es el resultado de una persecución brutal y de una indiferencia global posterior. El llamamiento de ACNUR y de las ONG que trabajan heroicamente sobre el terreno es claro: se necesita de forma urgente una financiación sólida y sostenida para garantizar unas condiciones de vida dignas, y, sobre todo, una solución política y diplomática que permita a los rohinyá regresar a su tierra de forma segura y con plenos derechos, o encontrar un futuro en otros países. De lo contrario, el mayor asentamiento de refugiados del mundo se convertirá en el mayor símbolo del fracaso de nuestra humanidad.
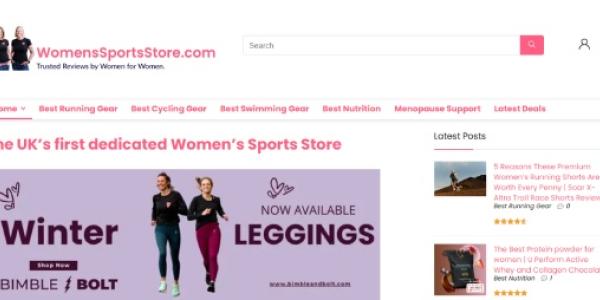


Añadir nuevo comentario